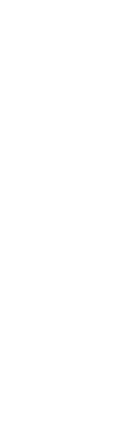¿El lenguaje cambia? ¿Se puede hablar de otra manera sin perder la capacidad de entendimiento? Los feminismos critican el lenguaje sexista y proponen una alternativa: el lenguaje no binario. ¿Qué es y por qué es tan importante discutirlo?
El lenguaje construye realidades. Nos permite nombrarnos y por lo tanto, crear identidades. Nos permite conocer el mundo e interactuar en ese mundo con otrxs. Es a través de la capacidad de aprender una lengua y usarla qué nos emocionamos cuando un niñe dice “mamá” por primera vez.
Sin embargo, el uso que hacemos del lenguaje es sexista y no incluye al conjunto de maneras posibles de sentirnos en el mundo. Nombra ciertos roles y trabajos sólo en masculino y ese masculino, además, es usado como genérico para toda una humanidad que en su conjunto no es solo varón sino mujer, trans, no binarx.
Una alternativa al uso excluyente del lenguaje es el lenguaje inclusivo o no sexista. Para entendernos, desplegamos un arsenal de manuales, guías de buenas prácticas y consejos para usar correctamente un lenguaje más amigable. Cómo usar correctamente la E, o la X, el @ o pronombres neutros. Todo pensado y trabajado para entendernos, pero sin excluir a nadie en el camino. Podes leer el manual acá

Pero una de las críticas al lenguaje inclusivo sostiene que interfiere en la decodificación o el entendimiento de los mensajes. Camila Vazquez, profesora de letras, gestora cultural, lectora y escritora, explica que todo hecho comunicativo no ocurre sin complejidades, sin intervenciones, interferencias, malentendidos, o torpezas. Y se pregunta “¿Qué acto de habla sería el más pulcro de todos y eficiente en el que todos estos inconvenientes no estén presentes? La idea de la pulcritud me parece un poco imposible y poco práctica”.
La lengua es un fenómeno social, se da siempre en interacción con un otrx enmarcado en una comunidad que establece convenciones sobre qué significan las palabras, donde solo necesitamos unos mínimos conocimientos aprendidos para poder entendernos.
Si decimos que la lengua es un fenómeno social, esta puede ir modificándose a la medida de los cambios sociales. No hablamos como nuestrxs abuelxs, tampoco como nuestxs xadres y seguramente las próximas generaciones se comunicaran distinto a nosotrxs porque la lengua se transforma.
¿Y qué dice la RAE de todo esto? La RAE es la institución que registra los cambios lingüísticos del castellano en una especie de gran diccionario. Su trabajo es el de la gramática descriptiva porque describe las modificaciones que se hacen comunes, aquellas que se convierten en “normas de uso” cómo “setiembre”, “güisqui” o “almóndiga” porque gran parte de la comunidad hablante lo dice así.
Sobre el lenguaje inclusivo, La RAE twitteo: “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”. No les cabe. Pero no nos importa porque el objetivo de la RAE no es decirnos cómo debemos comunicarnos sino registrar ese cómo nos comunicamos.
Además, el uso que hacemos del lenguaje inclusivo no pretende ser gramática normativa, que es aquella que aprendemos en el colegio y define las reglas de una lengua (por ejemplo que en castellano no pueda pensarse una oración sin sujeto).

Pero entonces, ¿Cuál es el objetivo del lenguaje inclusivo o no sexista si no es convertirse en gramática? Santiago Kalinowski, lingüista, lexicógrafo y Director del DILyF de la Academia Argentina de Letras, dice que el objetivo es visibilizar una situación desigual entre los géneros. Por eso entendemos que hablar de “les chiques” no busca la aceptación o legitimación de la RAE sino causar un efecto en un auditorio, mostrar a través del idioma un problema estructural mediante un recurso retórico como es el uso de la E.
La potencia del inclusivo radica justamente ahí: es un grito político que demanda la visibilización de un sinfín de identidades que son excluidas del uso que hacemos del castellano. Vazques dice: “El lenguaje inclusivo politiza una dimensión comunicativa, incluso en una conversación que puede ser habitual, mundana, común entre hablantes de una lengua. Ese acto comunicativo con lenguaje inclusivo puede resultar disruptivo, novedoso y llamativo”.
[share_quote quote=”La potencia del inclusivo radica justamente ahí: es un grito político que demanda la visibilización de un sinfín de identidades que son excluidas del uso que hacemos del castellano.”]
Poco interesa la gramática normativa o descriptiva. Kalinowski dice que el lenguaje inclusivo no es un fenómeno lingüístico sino retórico: es un fenómeno de intervención del discurso público con el objetivo de conseguir la igualdad, es la configuración discursiva de una lucha que pone de manifiesto las agresiones sistemáticas en el espacio cotidiano. Y también es político porque busca crear consensos democráticos.
Vayamos más a fondo: El lenguaje inclusivo no es un fenómeno lingüístico porque estos se manifiestan de manera inconsciente en la comunidad hablante, como cuando dejamos de usar el latin para usar el español. La incorporación de la E en la palabra “hermanes” en cambio es consciente porque es una decisión política que reclama ser vistxs.
Siempre que se quiso modificar la realidad hubo un componente lingüístico clave para hacerlo, desde discursos, consignas hasta palabras. Y entendemos que existe un vínculo, no lineal pero real, entre lengua y conocimiento, entre lengua y realidad y por eso creemos necesario modificar nuestras formas de comunicarnos.
¿Posta posta? Si. Hay evidencias de eso. Una interpretación relativista de la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf explica que si bien la lengua no determina per se el pensamiento y la percepción, sí resulta un elemento que ayuda a darle forma e influencia en el tipo de contenido al que se presta mayor atención. Y si no es suficiente vamos por más: Judith Butler habla de la noción performativa del lenguaje y explica que el lenguaje, como productora de efectos, juega un papel central en la constitución de los sujetxs y la producción de identidades binarias, fijas y excluyentes.
Un estudio de Dries Vervecken analiza si las percepciones de les niñes, sobre trabajos estereotípicamente masculinos, pueden verse influidas por la forma lingüística utilizada para nombrar la ocupación. El estudio, en simples palabras, constaba de presentar en algunas aulas las profesiones en forma de pareja (ingenieros/ingenieras, biólogos/biólogas, abogados/abogadas) y en otras en forma genérica masculina (ingenieros, biólogos, abogados). Los resultados expresan que las niñas están más interesadas en los “trabajos masculinos” cuando se describen en pares, es decir, pueden imaginarse en esos trabajos si se presentan con género gramatical femenino.
El lenguaje sexista es una de las formas de ejercer lo que Bourdieu llama violencia simbólica, que es la que sostiene y legitima la punta del iceberg de las violencias: el femicidio. La violencia simbólica son los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que circulan por el conocimiento y la comunicación y que aunque sea invisible, permite la dominación de unos sobre otrxs.

¿Es el lenguaje sexista la solución a una cultura patriarcal que piensa nuestros cuerpos como objetos, y capitalista que nos piensa como objetos con valor de mercado? No. No es suficiente. Pero es una manera de instalar en todos los espacios posibles la discusión y también nombrarnos con respeto. Vazquez explica que el inclusivo es un pequeño gesto, con una letra, que nos corre del silencio o ocultamiento de un montón de existencias diversas.
Sobre la utilidad de este corrimiento político, agrega que es más provechoso llevar la discusión hacia el orden de lo necesario, más que de lo útil, porque entiende que a veces con la idea de utilidad algunas prácticas se vuelven capitalistas. “Pienso en la literatura, que es mi ámbito de interés, trabajo, vida y todo el tiempo se discute sobre su utilidad. Y creo que es más provechoso pensar en lo necesario que resulta para muchas subjetividades ser nombrada, estamos hablando de derechos humanos y derechos lingüísticos, no tan solo de si sirve, si es útil o no”.
Yo, vos, elle, nosotres, ustedes, elles. Todes tenemos derecho a ser nombradxs.
El lenguaje inclusivo llega a la UNRC
Yanes Piacenza es licenciada en Psicopedagogía, graduada en la Universidad Nacional de Rio Cuarto y su tesis titulada “Les referentes de crianza y las experiencias de aprendizaje en el desarrollo de las funciones ejecutivas”, es la primera en el país en ser redactada en lenguaje inclusivo. La graduada explica: “Cuando comencé a escribir la tesis me generó mucho conflicto recurrir siempre al genérico masculino para referirme a la muestra con la que había trabajado para recabar datos”. La falta de antecedentes de tesis presentadas en lenguaje inclusivo en las universidades nacionales implicó un desafío para Piacenza. “Corría el riesgo de que me la desaprueben”, explicó. Sin embargo, sostiene que mientras más se interiorizaba en el tema más decidida estaba a escribirla de ese modo: “Buscamos opiniones de personas que han trabajado en la temática y definimos así cuál era la mejor opción para emplear el lenguaje inclusivo. Nos llevó tiempo hasta que finalmente definimos que lo mejor era utilizar la “E” y descartamos el uso del @ y la x”, describe. La licenciada agrega: “la decisión estuvo vinculada con mis convicciones ideológicas y políticas. Fue más revolucionario de lo que me imaginé, a nivel académico y personal”.