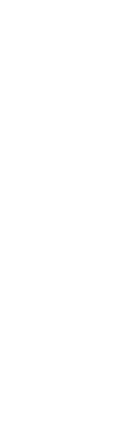Sin dudas unos Juegos Olímpicos diferentes. A una semana del cierre de Tokio 2020, después de la euforia por las dos medallas argentinas que se sumaron sobre el final (plata para Las Leonas en hockey femenino y bronce para el vóley masculino), es un buen momento para analizar lo que estos Juegos dejaron en materia de género. Sin dudas, la cita más igualitaria de la historia hasta el momento.
Ya antes de que inicie la competencia se vislumbraba que serían unos Juegos que achiquen brechas hacia la igualdad. Especialmente, desde el cambio de mando en el Comité Organizador de Tokio 2020. Hasta febrero de 2021 el presidente era Yoshiro Mori, pero unos comentarios sexistas abrieron la polémica. Para recordar, quién era la máxima autoridad en la organización del evento deportivo más importante del mundo expresó estas frases: “Los consejos de administración con muchas mujeres llevan demasiado tiempo”; “Si aumentas el número de miembros ejecutivos femeninos, y que su tiempo de palabra no está limitado en cierta medida, tienen dificultades para terminar, lo que es molesto”; “Las mujeres tienen el espíritu de competición. Si una levanta la mano, las otras creen que deben expresarse también. Es por eso que todas terminan hablando”; “Tenemos ocho mujeres en el comité de organización, pero saben quedarse en su sitio”. Las quejas y los reclamos lógicos ante estas declaraciones no se hicieron esperar, por lo que Mori presentó su renuncia y una mujer ocupó el cargo bacante: Seiko Hashimoto, una ex atleta en patinaje de velocidad sobre hielo y en ciclismo en pista.
Tras el nombramiento de Hashimoto, el Comité Organizador de Tokio incrementó el tamaño de su Junta Ejecutiva aumentando el porcentaje de mujeres al 42 por ciento y creó un Equipo de Promoción de la Igualdad de Género con el objetivo de promocionar iniciativas de género e inclusión durante los Juegos.
“El COI está comprometido con la igualdad de género en todas las áreas, desde los atletas -tanto dentro como fuera del campo- hasta los roles directivos o de liderazgo en las organizaciones deportivas. Cuando solo quedan cuatro meses para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Movimiento Olímpico se está preparando para un nuevo hito en sus esfuerzos por crear un mundo deportivo con igualdad de género: los primeros Juegos Olímpicos con paridad de género de la historia”, había expresado el Presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Y el objetivo se logró: casi el 49 por ciento de lxs atletas que participaron en Tokio 2020 fueron mujeres, por lo que han sido los primeros Juegos de la historia con paridad de género. Además, por primera vez los 206 Comités Olímpicos Nacionales (NOCs, por sus siglas en inglés) tuvieron al menos una atleta mujer y un atleta hombre en sus respectivas delegaciones.
[share_quote quote=”TOKIO 2020 FUERON LOS PRIMEROS JUEGOS DE LA HISTORIA CON EQUILIBRIO DE GÉNERO, CON CASI EL 49 POR CIENTO DE ATLETAS MUJERES”]
Una de las medidas implementadas fue incentivar a los NOCs y al Equipo Olímpico de Refugiados a contar con dos abanderadxs, una mujer y un hombre, en la Ceremonia de Apertura, como parte de sus decisiones para garantizar la igualdad de género en el evento. Por primera vez en la historia las delegaciones desfilaron con dos personas, una abanderada y un abanderado. Hasta Tokio 2020, cada delegación elegía solamente un abanderado o abanderada para la Ceremonia Inaugural de acuerdo a la trayectoria deportiva. Y sí, la mayoría de las veces eran elegidos hombres. Si tomamos como ejemplo a nuestro país, Argentina había participado desde París 1924 en 21 ediciones de JJOO, y de ese total, cinco veces el Comité Olímpico Argentino (COA) tuvo una abanderada mujer. ¿Quiénes fueron? Isabel Avellán (atletismo) en Melbourne 1956, Jeannette Campbell (natación) en Tokio 1964, Gabriela Sabatini (tenis) en Seúl 1988, Carolina Mariani (judo) en Atlanta 1996 y Luciana Aymar (hockey) en Londres 2012.
En esta edición, lxs elegidxs del COA fueron Cecilia Carranza Saroli y Santiago Lange, compañeros en vela, que se habían consagrado campeones olímpicos en Río 2016. Carranza Saroli se convirtió así en la sexta mujer en portar la bandera celeste y blanca en el desfile inaugural, pero además también la rosarina levanta otra bandera: la multicolor del orgullo LGBTIQ+. “Yo en particular reflexioné sobre muchas cosas (lo dice entre lágrimas). Justo en estos días hice unos videos para una fundación que se llama “100% Diversidad”, donde hablo sobre mi historia por el mes del Orgullo y en el marco de una campaña que están haciendo especialmente con el deporte por el año olímpico. Reflexioné mucho porque cuando una no se siente aceptada, se siente que está equivocada, que está haciendo las cosas mal. Fueron cosas que pasé en mi adolescencia cuando no me sentí bien con todo mi entorno al contar sobre mi homosexualidad. Empezás a sentirte no merecedora de nada. La gente lamentablemente piensa en muchas ocasiones que sos un mal ejemplo, hay muchas emociones muy feas para con el colectivo LGBTIQ+ y eso te hace sentir no merecedora. Y, sin embargo, con paciencia, con trabajo, con amor, fui logrando un montón de cosas que deseaba, entre ellas a sentirme bien conmigo, con mi elección, a sentirme libre. Entonces, esta designación me hizo mirar para atrás, recorrer todo ese camino y me genera toda esta emoción porque fue tan difícil y tan duro por momentos… Pero lo pude ir desandando y cumpliendo las cosas que me planteé. Hoy me siento también muy comprometida con toda la comunidad LGTBIQ+. Ojalá ninguna persona pase más por este tipo de emociones”, expresó Cecilia en el diálogo con Vanesa Valenti de La Capital después de la noticia de que iba a ser una de las abanderadas.

“Ceci” Carranza no fue la única que alzó la bandera del arcoíris además de la de su país. Tokio 2020 fue en este aspecto la cita más inclusiva con alrededor de 200 atletas LGTBIQ+ en competencia. “Ese número fue dado a conocer por el medio especializado OutSports, que destacó que la cifra triplica la cantidad que se había registrado en la edición previa de Río de Janeiro 2016. Al menos 30 países presentaron a algún atleta que ´ha salido del clóset´ públicamente y 34 disciplinas han tenido esta representación”, detalló la Licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista Daniela Lichinizer en un informe para Infobae.
[share_quote quote=”TOKIO 2020 FUE LA CITA MÁS INCLUSIVA CON ALREDEDOR DE 200 ATLETAS LGTBIQ+ EN COMPETENCIA”]
Laurel Hubbard, que fue la primera mujer transgénero en competir en un JJOO, y Quinn, la primera personas trans no binaria en ganar una medalla olímpica, fueron algunas de las historias más destacadas que nos dejó Tokio.
Hubbard, levantadora de pesas de Nueva Zelanda, había competido siempre en categorías masculinas antes de hacer su transición y pudo ingresar en Tokio a la categoría femenina después de cumplir con los criterios del Comité Olímpico Internacional (COI) para las atletas transgénero, que implica mantener sus niveles de testosterona por debajo de los 10nmol/L durante todo el año previo a la cita.
Quinn, por su parte, hizo historia junto a la selección femenina de fútbol de Canadá, que se quedó con la medalla de oro tras vencer en la final a Suecia por penales. Cabe destacar que antes de presentarse públicamente como una persona trans no binaria, alzó junto a su selección la medalla de bronce en Río 2016.

Otras historias que sobresalieron fueron las de Tom Daley y Raven Saunders. El primero, clavadista inglés, expresó: “Estoy orgulloso de ser gay y campeón olímpico”, tras ganar el oro en la plataforma desde 10 metros sincronizado junto a su compañero Matty Lee. Y sin dudas lo más extravagante llegó por parte de la estadounidense Saunders, que logró la medalla de plata en lanzamiento de bala. “Para mí, haber ganado esta medalla, y que eso sirva de inspiración al colectivo LGBT, a las personas con enfermedades mentales y a las minorías negras, es algo que significa todo. Mi mensaje es seguir luchando, presionando y encontrando valor en lo que eres, en todo lo que haces”, expresó tras el logro deportivo. En Tokio llamó la atención con su pelo de colores, gafas futuristas y barbijos con diseños del Guasón y de Hulk (su apodo), y por realizar en el podio el gesto de una cruz con sus brazos por encima de su cabeza, símbolo de apoyo a los oprimidos del mundo.


Por último, y volviendo a lo estrictamente deportivo, hubo en Tokio 2020 nueve eventos mixtos más que en Río 2016 -lo que los elevó a un total de 18-, como parte de las iniciativas para lograr una mayor paridad. “Las pruebas mixtas son verdaderamente importantes porque realmente encarnan la igualdad de los atletas masculinos y femeninos en el terreno de juego”, había expresado Kit McConnell, director de Deportes del COI.
Este debe ser sólo el comienzo de un olimpismo para todxs. El evento deportivo más importante del mundo tiene que ser cada vez más inclusivo, lo mismo que todos los eventos que lo anteceden en estos tres años que nos separan de Paris 2024
Fuentes consultadas: olympics.com | dw.com | Daniela Lichinizer en Infobae
Si querés seguir leyendo sobre los JJOO, te dejamos estas notitas relacionadas