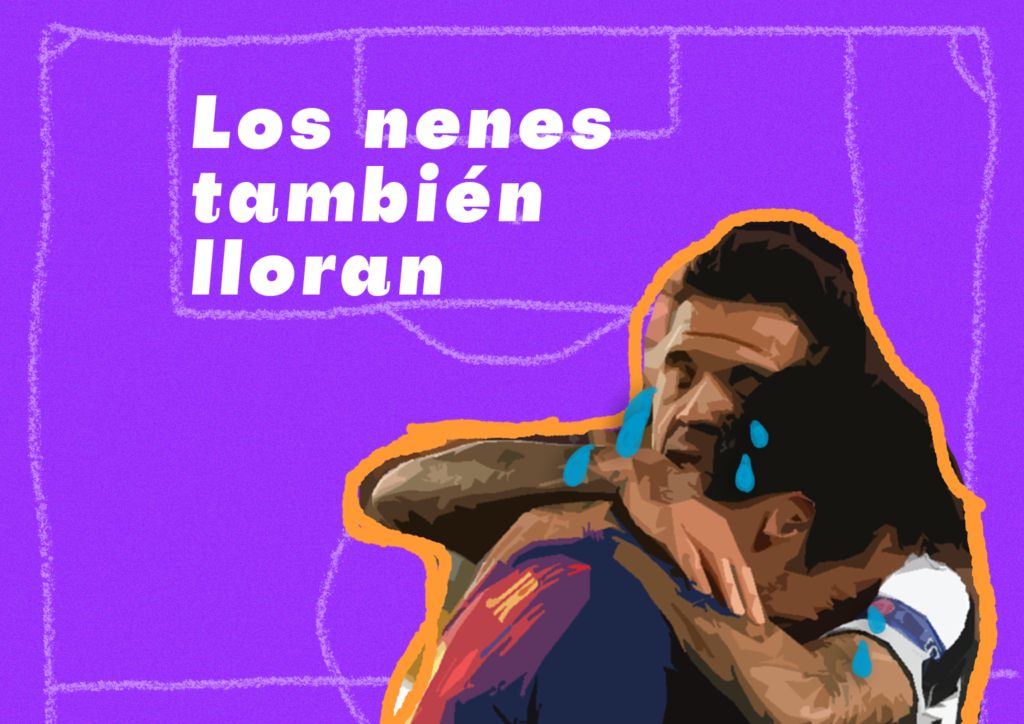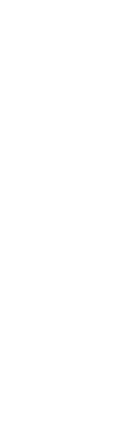La pandemia vino a marcar un antes y un después, a sacar la “mugre” debajo de la alfombra y a profundizar todo: el hambre, la pobreza, la falta de laburo, la desigualdad estructural y las violencias. Pero ¿Qué papel político jugamos las juventudes en medio de la crisis sanitaria, económica y social? ¿Por qué históricamente los medios de comunicación e instituciones de poder nos construyen y representan como sujetxs no comprometidxs? ¿Por qué hay juventudes “peligrosas” y otras que “son el futuro”?
Daiana Monti, Lic. En Sociología de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y becaria doctoral del CONICET, trabaja la temática de la producción social de las juventudes de clases populares en Villa María. Desde Pícara hablamos con ella, quien propone “abrir el juego” para mirar a les jóvenes como sujetos de derechos y romper con ese adultocentrismo que impide preguntarse qué sienten, piensan y cuáles son las vivencias que atraviesan las juventudes en medio de la pandemia.
– ¿qué son las juventudes? ¿Por qué hablamos de juventudes y no de juventud?
– a mi siempre me parece que es importante pensar qué decimos cuando decimos juventudes y sobre todo cuando decimos juventudes, tratamos de abrir un poco el juego porque no hay una sola juventud. Hablar de juventudes no se puede encerrar tampoco en una edad. La juventud también la pensamos como un momento de la vida y que no es igual para todos y para todas los jóvenes y las jóvenes. También cómo se viven esos años de la vida tienen que ver un poco con los lugares de donde venimos y con los espacios en los que nacimos.

Nuestras condiciones de vida impactan en nuestra manera de ser jóvenes, principalmente por el acceso a los derechos que tenemos. Por ejemplo, tener educación de calidad, disponer de tecnologías, acceder a servicios básicos, poder ir a la universidad o no, tener que salir a laburar para bancar a la familia, ser madre, padre o tener que cuidar a un adulte o persona mayor. Además, como ya sabemos, ser mujer, disidencia, migrante, de pueblos originarios o de los sectores populares, NO ES LO MISMO. Todos estos son factores que nos atraviesan pero que nos permiten complejizar y pensar de una manera más heterogénea y diversa nuestras formas de ser jóvenes.
Una de las preguntas que guía los trabajos académicos de Monti tiene justamente que ver con la forma en que se va configurando el sentido común y la manera de pensar a les pibes a través de los medios de comunicación. “Sobre todo porque lo primero que aparece siempre en los medios en general es un tipo de juventud en relación o siempre vinculada a un problema” señala Daiana.
Los festejos de los últimos años de secundaria, los días del estudiante, el alcohol, las drogas, las picadas de motos, lxs pibes en la esquina, lxs trapitxs y las fiestas (ahora, clandestinas) son algunas de las temáticas privilegiadas en los medios riocuartenses (y en general) para hablar de las juventudes. Sobre todo las clases populares, aclara Monti, son resaltadas como peligrosas o violentas. Julia Zullo, especialista en sociolingüística y análisis del discursos de la UBA (Universidad de Buenos Aires), estudia las representaciones discursivas de la pobreza en los principales diarios de nuestro país y señala que en los medios, les pibes de los sectores populares asumen “categorías que implican una valoración negativa”. Les pobres son presentados mediáticamente como “víctimas de un proceso que no está claro ni cómo ni dónde se origina”. No hay lugar para la reflexión sobre las verdaderas causas que originan y sostienen la pobreza ni de la posibilidad de una acción transformadora por parte de estas y estos actores.

En relación a la manera en que se representan a les jóvenes, Daiana Monti, hace referencia al trabajo de Claudia Cesaroni, abogada y militante de DDHH (Derechos Humanos): “Ella siempre dice esto de que la pregunta hay que ponerla antes, antes de llegar al trapito, antes de llegar al pibe en general que está en la esquina. Un poco la pregunta es ahí, ¿qué derechos se han vulnerado?, ¿qué ha pasado para llegar a ese espacio, o para no estar en la escuela, en el trabajo, en la casa y, estar ahí, en la esquina? La pregunta es sumamente estructural porque esto nos está hablando de que hay una pregunta que tiene que ver con los derechos y las condiciones laborales de los y las jóvenes”.
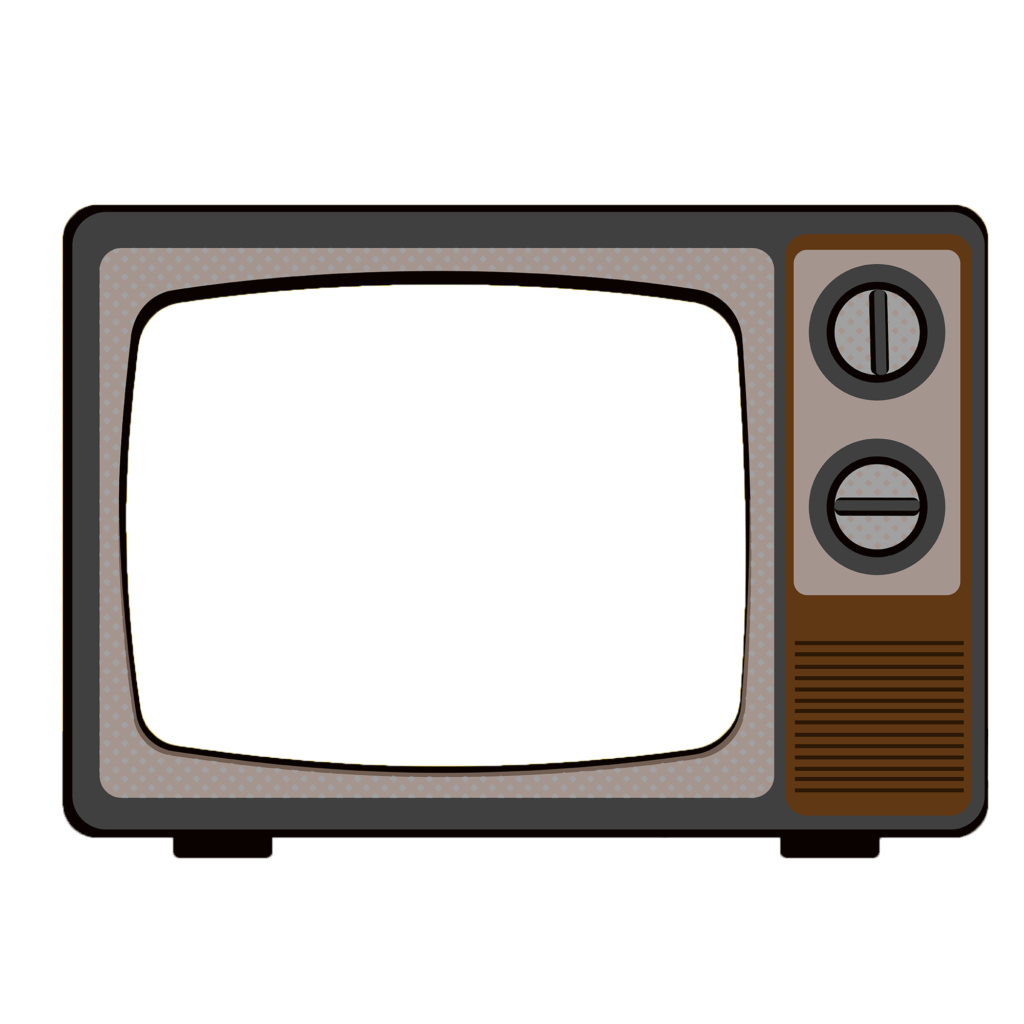
Desde el inicio de la pandemia una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) evidenció un aumento de la precarización laboral entre las juventudes de la región. El estudio estableció que 54% de les jóvenes entre 18 y 29 años que dejaron de trabajar en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia del Covid-19 fueron despedidos o sus lugares de trabajo cerraron, mientras que a otres las medidas de aislamiento para controlar la pandemia frustraron sus emprendimientos o empleos informales.
[share_quote quote=”De acuerdo con el Informe de la OIT, las juventudes tienen tres veces más probabilidades que las y los adultos de estar desempleades.”]
De acuerdo con el Informe de la OIT, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2020, las juventudes tienen tres veces más probabilidades que las y los adultos de estar desempleades. Esto se debe a la falta de experiencia laboral y a la existencia de barreras estructurales que impiden a les jóvenes incorporarse al mercado de trabajo. Para ONU Mujeres la pandemia tendrá impactos importantes de corto, mediano y largo plazo en el bienestar y desarrollo de les adolescentes y jóvenes, en el ejercicio pleno de los derechos especialmente de “jóvenes rurales, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, refugiados, en situación de detención o en situación de calle, quienes residen en áreas hacinadas, de la diversidad sexual, quienes viven con VIH y quienes se encuentran sin posibilidades de acceso al empleo y la educación”.

Para Monti, retomando el papel de la prensa, “por ahí se hace foco, en ese momento, en el conflicto que hay en la esquina o a la persona que le robaron en la calle. No hay una pregunta que complejice por qué se llegó ahí”. “Es necesario preguntarnos qué pasó con los derechos que no han sido garantizados” sostiene la socióloga.
El lenguaje construye realidad
“Según qué noticias se presente, es el término que se usa. No es lo mismo cuando se usa joven, que adolescente o que la palabra menor” nos señala Monti. Julia Zullo, en conjunto con Alejandro Raiter, afirman que las formas lingüísticas no son neutrales ni inocentes y, por lo tanto, el uso que hacen los medios de estas formas tampoco lo es.

A partir del trabajo con los medios de comunicación, Monti, reconstruye las distintas maneras en que estos nombran a les jóvenes. Por un lado, en los medios se hablaba de “jóvenes” cuando formaban parte de agrupaciones religiosas o llevaban a cabo actividades solidarias: “siempre se los presentaba con esta cosa del joven o la joven voluntaria pero la palabra que se usaba ahí era joven”. Cuando se presentaba la palabra “adolescente” aparecía acompañada del problema: el problema del consumo, del embarazo, la depresión, el problema de. En cambio, la palabra “menor”, cuenta Monti, generalmente siempre aparecía y estaba en el apartado de policiales.
– cuando hablas de la manera en que les nombran a les jóvenes en los medios, nos parece interesante pensar que no es casualidad hablar de “menores” cuando una de las disputas políticas es bajar la edad de imputabilidad.
– es interesante para mí recuperar un poco la dimensión más histórica de la palabra, de la construcción de la categoría menor porque esa categoría tenía que ver o era asociada a los niños y niñas de barrios populares.
“En 1919 se inaugura Ley de Patronato de Menores o ‘Ley Agote’ donde la figura del menor es importante porque estuvo vigente en las instituciones desde 1919 hasta 2005 que se sancionó Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” comenta Monti.
La Ley de Patronato de Menores implicaba la intervención del Estado en la vida de las infancias de los sectores populares, otorgando facultades a jueces para disponer arbitrariamente de cualquier niñe que hubiera cometido o sido víctima de incumplimiento de la ley o delito y/o se encontrara material o moralmente abandonado. “El Estado suponía que su familia no se podía hacer cargo, ese niño era retirado y tutelado por el Estado” cuenta Monti.
La especialista señala que a partir de esta ley se presupone que hay familias y personas que por sus condiciones de vida no pueden hacerse cargo de las infancias: “Acá aparecía una construcción de las familias de los barrios populares como incapaces de determinadas cosas y por otro lado los niños y niñas como un objeto”.
“La categoría menor tiene su historia y está asociada con pensar a los niños y niñas no como sujetos de derecho, sino como objetos incapaces de tomar decisiones, de poder elegir o decidir sobre su vida. Además hay una cuestión bastante clasista cuando hablamos de menores, porque no a cualquiera se le dice menor o se lo construye como menor. Usar la palabra menor tiene una connotación clasista, tiene una connotación adultocéntrica que tiene que ver con esta relación de poder asimétrico entre los adultos/as y los/las jóvenes, niños y niñas” asegura Monti.

“Es interesante poder marcar el quiebre que hubo con la Ley 26.061 a partir de que, si bien la ley es un instrumento normativo y no resuelve por sí misma, al menos las y los constituye formalmente como sujetos de derechos” agrega.
Es a partir de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que pensar en los derechos de las infancias es una prioridad. La misma protege a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años para que puedan disfrutar y ejercer de manera plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
– cuando hablábamos de esta idea de peligrosidad y como se vive en los cuerpos no solo de “quienes sentimos miedo”, por decirlo de alguna manera, sino de quienes son construidos como los “promotores de ese miedo”. ¿Qué podemos pensar en torno a eso?
– el trabajar con pibes en los barrios y compartir con elles, te permite conocer y preguntarte ¿Cómo se vive eso del otro lado? De la misma forma que vamos incorporando esto de a qué hay que tenerle miedo, cómo son las cosas a las que le tenemos que temer, también ¿Qué pasa por estos cuerpos cuando al transitar el espacio público son evitados por el “miedo”? ¿Qué pasa cuando vas a buscar un laburo y hablas de determinada manera o fuiste con determinada ropa no se habilita? ¿Qué pasa cuando no terminas la escuela por diferentes motivos? ¿Qué pasa cuando tu vieja, si es quien tenía laburo, por la pandemia, se queda sin? Además, ¿qué pasa cuando tenés que salir a laburar limpiando vidrios, sí o sí, para vivir el día a día? Salir a limpiar vidrios para lxs pibxs es salir a trabajar y es salir a trabajar porque se necesita un laburo para vivir.
Las maneras en que se presentan y visibilizan a las juventudes en lo mediático, remarca Daiana, no es una cuestión discursiva aislada sino que tiene efectos concretos en nuestras prácticas y en nuestra cotidianeidad. Para ella, estas “pequeñas prácticas” nos las apropiamos desde que somos niñes. “Por ese lugar no pases”, “tené cuidado”, “es peligroso”, muchas frases que escuchamos a las y los adultos repetir, pero que están presentes en las instituciones de las que formamos parte a los largo de nuestras vidas (en la familia, en el colegio, en nuestros consumos en general).
“Va en dos dimensiones, por una lado, la reiteración cotidiana en redes sociales y en los medios, y por otro, como eso lo vamos incorporando, reproduciendo en nuestra vida cotidiana y en las cosas más pequeñas” dice la socióloga.
Juventudes y pandemia
En contextos pandémicos cuando se habla de juventudes desde los medios, son ligadas directamente a las fiestas clandestinas, que sí, es cierto, las clandestinas son concurridas en su mayoría por les jóvenes y podemos decir que son un punto de contagio pero, siempre, buscamos complejizar un poco más y preguntarnos: ¿Qué espacios tenemos hoy les jóvenes para expresarnos más allá de las redes sociales? ¿Por qué lxs adultxs no nos preguntan cómo estamos viviendo y atravesando esta pandemia? ¿Por qué no se habilita que seamos nosotres quienes hablemos de nuestras propias vivencias y problemáticas?.
[share_quote quote=”¿Qué espacios tenemos hoy les jóvenes para expresarnos más allá de las redes sociales? ¿Por qué lxs adultxs no nos preguntan cómo estamos viviendo y atravesando esta pandemia?”]
El adultocentrismo es la desigualdad de poder por edad y que marca una relación social asimétrica entre les adultes con les niñes y jóvenes. Implica la imposibilidad de valorar a las juventudes desde parámetros construidos por ellas mismas y sólo hacerlo desde una mirada adulta. El adultocentrismo se apoya, para reproducirse, en las instituciones como el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la estructura familiar tradicional.
¿Te gusta este trabajo? ¡Entrá al baile! Pícara se mueve gracias a una comunidad de socixs. Con tu aporte nos ayudás a construir un medio autogestionado, independiente, con información libre y contenido original 😉 Quiero asociarme
“Hay que saber que en los medios lo que se muestra tiene un sentido. Cuando se muestra una parte, hay que pensar que hay una intencionalidad ahí y la intencionalidad puede ser esta mirada adultocéntrica de pensar a los jóvenes y las jóvenes como personas que son carentes de capacidades para tomar decisiones, que parecieran tener la incapacidad de darse cuenta de dónde se transmite el virus y cómo” nos dice Monti.
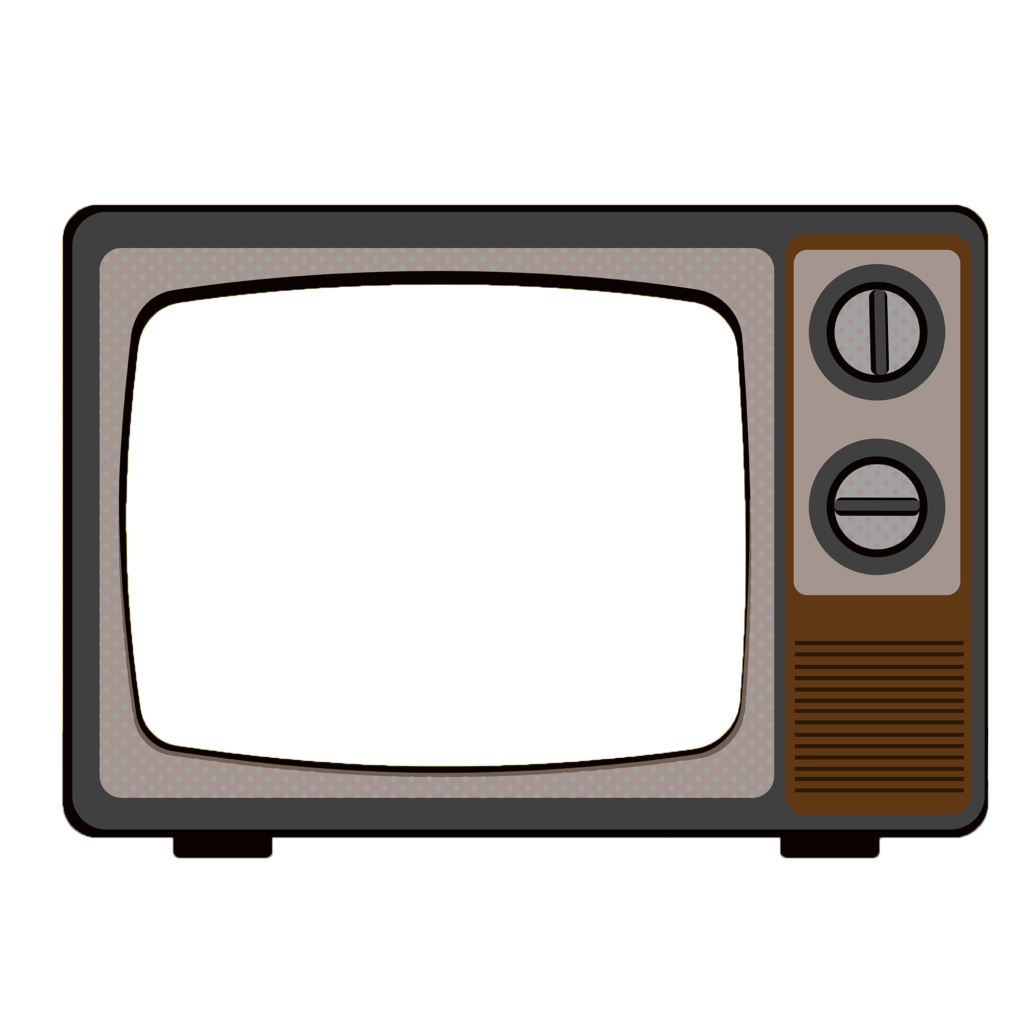
¿Qué parte de ese todo complejo que son las juventudes se va mostrando? ¿Qué se muestra, con qué sentido y qué no se muestra? o ¿Qué se muestra menos y que se muestra más? son algunas de las preguntas que la socióloga nos invita a reflexionar.
El presente para nosotres
Por otro lado, al mismo tiempo y de manera contradictoria, a las juventudes se nos deposita esta idea de que “el futuro es nuestra responsabilidad”, algo así como que la gestión del presente es responsabilidad de les adultes y la del futuro sería la nuestra.
– ¿cómo piensa a les jóvenes el adultocentrismo?
– el adultocentrismo piensa a las juventudes como carentes, piensa a las juventudes como incapaces de, pero también, irónicamente, también aparece la romanización de las juventudes, en esto de que son el futuro o la idea de “juventud, divino tesoro”. Esta mirada de “juventud, divino tesoro” tiene que ver con no pensar que hoy les jóvenes son sujetos de derechos, con capacidad de tomar decisiones de pensar y poder discutir desde un lugar de poder.
De esta forma, mientras que para ciertos sectores parece que les jóvenes nos preocupamos sólo por nosotrxs mismxs, reproduciendo esta idea de una juventud única y homogénea, en realidad las juventudes estamos discutiendo el proyecto de sociedad que queremos. Desde la militancia política, sindical, desde los centros de estudiantes, desde los movimientos sociales, desde los feminismos, desde dar la leche a las infancias en el barrio, desde cargarse al hombro el cuidado de otres, desde proyectos artísticos, culturales y una infinidad de expresiones y acciones realizadas por y desde las juventudes a diario.
Es necesario y urgente disputarle la palabra al adultocentrismo porque nos queda claro que los sentidos comunes y estereotipos que circulan acerca de nosotres no nos representan. La idea de que somos el futuro se cayó. Las juventudes somos parte también del presente, accionamos en él y aportamos desde nuestros lugares a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
[share_quote quote= “Es necesario y urgente disputarle la palabra al adultocentrismo porque nos queda claro que los sentidos comunes y estereotipos que circulan acerca de nosotres no nos representan.”]
La historia de Ornella es la de muchas niñeces que crecen en una religión que no les representa. Arrancamos a llenar la caja de herramientas con el testimonio de una piba que abrazó al feminismo como salvación.
Paremos la pelota y pensemos un toque, ¿cómo se relacionan salud mental, futbol y género? La psicóloga Alejandra Rossi, especialista en suicidios, nos ayuda a repensar la salud mental en el deporte y la importancia de activar las redes de cuidado y escucha entre varones.